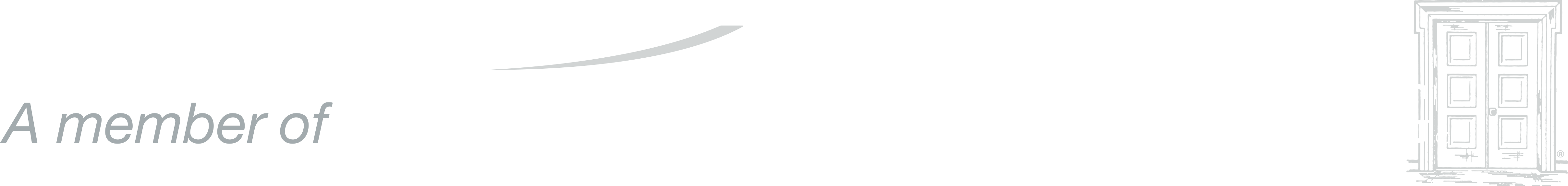Decía el psicólogo Erich Fromm que la economía como esencia de la vida no era algo aceptable, dado que la primera se rige por principios de crecimiento infinito, mientras que la segunda tiene el concepto «finito» como algo inherente e inalterable. Algo similar sucede con las generaciones llamadas a sucedernos en un mundo de disrupción tecnológica y digital continuada, esas bolsas de población a las que llamamos Y, o millennial, y Z, o nativos digitales. Tratamos con esos núcleos de población desde la perspectiva de un mundo coherente, cerrado, donde las cosas suceden en un presente continuo que explica causas y consecuencias; pero les dejamos en herencia un entorno donde casi nada parece seguro, que les obliga continuamente a adoptar nuevos posicionamientos y que para que funcione de manera eficaz impone riesgos de fractura social.
No es por casualidad que a esas generaciones se les conozca también como las «generaciones de la interrupción», justamente uno de los términos con más predicamento en el entorno de negocios actual: el de «interrupción», entendido no como parón productivo, sino como necesidad continua de reinventarse en un entorno de alta competitividad sin reglas tradicionales a las que asirse. En ese sentido, el Informe Global Millennial de Deloitte, cuya edición 2019 ha visto la luz en fechas recientes, es todo un baño de realidad sobre el futuro inmediato de la economía y de la sociedad. Un documento que de manera objetiva y fría nos pone ante el espejo de cómo afrontan los jóvenes nacidos a partir de 1985 el presente y el futuro que se les viene encima.
Y el primer dato a modo de titular no es nada halagüeño: son cada vez más pesimistas y desconfían tanto de sus carreras como del mundo que los rodea. No es acomodamiento al bienestar o falta de ambición, es aclimatación a la realidad de la «interrupción», que impulsa el crecimiento económico y las oportunidades pero produce una enorme falta de orientación. Los millennial y los nativos digitales buscan sus «refugios seguros», como los denomina el informe, mientras establecen sus modelos propios de interrupción para sobrevivir en su entorno habitual.
Sinking expectations
It is not unusual for this to be the headline when according to the responses of respondents (13,416 millennials in 42 countries and 3,009 digital natives in 10 countries), economic and socio-political optimism is at historic lows. There is less faith than ever in traditional social institutions, including the media; and there is an overdose of pessimism when it comes to social progress. One in four (26% millennials, 24% Generation Z) have no confidence in business leaders, and the figure is even higher when asked about the media (27%, 30%), political leaders (45%, 41%) or religious leaders (45%, 49%).
In addition, expectations for the immediate future have plummeted: only one in four (26%) believe that the economy will improve in a year's time, which represents a drastic decrease compared to the same response in previous editions (45% in 2017 and 2018). Faith in an improved socio-political environment also declines in recent years, dropping from 36% in 2017 to 33% in 2018, and finally arriving at 22% in 2019. Even the positive impact of business on society is in question: two years ago three out of four respondents (76%) thought so, one year ago the figure was six out of ten (61%), and this year it is down to eleven out of twenty (55%). Expectations are falling, and so far unabated.
«¿Por qué estas jóvenes generaciones están llenas de desconfianza en lugar de optimismo?», pregunta el resumen ejecutivo de la consultora, y aventura una respuesta: «Quizá sea porque están atrapados perpetuamente en el fuego cruzado de la conmoción social, política y económica». A su vez, se identifica como principal factor que influye en las respuestas, todavía hoy, la recesión económica de finales de la década de 2000. Una época convulsa e interesante para estudiar los patrones de ambos segmentos de población, ya que «en un extremo del espectro están los millennials mayores que ingresaron al mercado laboral a medida que se desarrollaba la crisis», mientras que «en el otro extremo están los Gen Z, muchos de los cuales han pasado la mitad de sus vidas en un mundo posterior».
El impacto es mayor, por tanto, sobre el tramo millenial, que ingresó al mercado laboral en plena recesión o durante los años de lento crecimiento que siguieron; así pues, experimentaron menos crecimiento económico en su primera década de trabajo que cualquier otra generación, con ingresos reales más bajos y menos activos que las anteriores generaciones a edades similares, junto a niveles más altos de deuda. No obstante, el efecto no fue puntual sobre esa generación, sino acumulativo porque alteró «una amplia variedad de decisiones financieras», que repercuten sobre la generación inmediatamente posterior.
«A diferencia de la década de 1950 de la posguerra, que se caracterizó por la cooperación internacional, un baby boom y la expansión económica, la última década estuvo marcada por un fuerte aumento de la desigualdad económica, una reducción de las redes de seguridad social, gobiernos disfuncionales, un aumento del tribalismo alimentado por las redes sociales, cambios radicales en el contrato entre empleadores y empleados, tecnologías de la Industria 4.0 que están redefiniendo el lugar de trabajo, y tecnologías personales que hacen que las personas estén más conectadas y más aisladas», explica el informe.
Fuera mitos
Hablando de redes sociales, la macroencuesta también sirve para desmontar algunos mitos que podemos tener respecto a los más jóvenes y su «enganche» a las aplicaciones de sus dispositivos. En porcentajes prácticamente idénticos, la mayoría coincide en que reducir su actividad en redes sociales sería beneficioso para su salud psicológica, admite que producen más daño que beneficio, y que serían más felices si redujeran el tiempo que dedican al social media. Incluso, una porción significativa del 40% está de acuerdo en que «les gustaría dejar de usar de manera definitiva» las redes sociales.
¿Debemos entonces pensar en dos generaciones perdidas? No, porque junto a estos datos los jóvenes también proporcionan pistas valiosas sobre cómo las instituciones de la sociedad pueden responder, de maneras mutuamente beneficiosas que podrían aumentar la confianza, generar un impacto social positivo y cumplir con sus altas expectativas. Se trata «solo» de adecuar las prioridades a las principales preocupaciones de quienes vienen a ocupar los principales centros de mando y decisión en unas décadas. ¿Y cuál es la prioridad número uno? ¿Los beneficios empresariales, quizá, como cabría achacar a una generación que desde la ignorancia se puede tachar de egoísta? ¿Convertirse en influencer como síntoma de una generación hedonista e hiperconsumista? Pues no: la principal preocupación de nuestros jóvenes es el deterioro medioambiental y los desastres naturales.
En segundo lugar se encuentra a nivel global la desigualdad y la distribución de la riqueza, algo que choca también con una idea prejuiciosa sobre una juventud despreocupada, si bien por segmentos de población esta preocupación cae al cuarto lugar en el caso de los Gen Z, que ponen en segundo lugar un ítem llamativo: el terrorismo. En el quinto lugar de ambos estratos se produce también una diferencia de criterio llamativa: para los millenial la corrupción en negocios y en política supone una preocupación, que no aparece citada entre las siete primeras por los nativos digitales; estos, en cambio, mencionan la diversidad, la igualdad de oportunidades y la discriminación basada en rasgos personales como un elemento de juicio crítico, que sus «hermanos mayores» no mencionan.
Por otro lado, y aunque sientan que las circunstancias no acompañan, son tan ambiciosos como generaciones pasadas: más de la mitad quiere ganar salarios altos y ser rico. Pero sus prioridades han evolucionado o se han retrasado, ya que tener hijos, comprar casas y otros «marcadores de éxito» tradicionales de la edad adulta no están entre su lista de ambiciones. Sí lo están viajar y ver el mundo, que se lleva el 57% de las aspiraciones declaradas, entre las que encontramos alguna «ambición» tan inesperada como tener un impacto positivo en sus comunidades o en la sociedad en general (46%). Poseer una vivienda (49%) o formar una familia (39%) siguen siendo ambiciones destacadas, pero fluctúan a la baja.
Prosumidores: consumidores y fuerza productiva
Los comportamientos pueden ser tomados en consideración especialmente por aquellas empresas que quieran tender puentes con estas generaciones. Apuntes a los que prestar (mucha) atención: el 38% dejaría de tener relación con empresas cuyos productos o servicios sean perjudiciales para el medio ambiente, y casi la misma cifra (37%) lo haría por una ética empresarial dudosa. Son generaciones que no admiten «deslices»: tres de dada diez (31%) dejaría de comprar a empresas que no cuiden de sus datos personales, y una proporción similar (29%) cortaría la relación con una empresa en función del comportamiento o las declaraciones de sus directivos.
Not only as consumers, but also as a workforce, they are particularly vigilant: six in ten (59%) would quit within two years if they did not prioritise having a positive impact on local communities, and the percentage would jump to almost all (74%) within five years. Other elements for employers to consider include: promoting a stimulating work environment (54% would leave within two years if this is not the case, 73% within five years), offering flexible hours (56%, 68%), supporting work-life balance (56%, 71%), promoting diversity and inclusion (63%, 75%), and encouraging personal development through coaching and mentoring (55%, 71%).
Estamos ante una generación «disruptada», según el término elegido por la consultora. Pero no una generación perdida. Solo una (o dos, para ser exactos), que recela del mundo que hereda, que reclama la construcción de sus propias interrupciones sociales y económicas, y que tenemos la obligación de entender si queremos usarla ya no como mercado, sino y sobre todo disfrutar de su futuro liderazgo.
Photo by Austin Distel on Unsplash